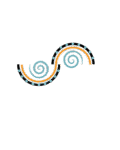La mayor parte de mi vida me acompañó la típica pregunta “¿por qué a mí?”, y a decir verdad aún caigo en la tentación de pronunciarla cuando no quiero enfrentarme a mis propios demonios.
Darme cuenta de que en realidad nunca se trató de mí, fue por decir lo menos, liberador y me permitió ver a los demás, pero sobre todo verme a mí misma en la justa medida, con compasión y abrirme las puertas para iniciar un largo camino de auto reconocimiento, sanación y crecimiento. Un camino sin fin que por momentos se vuelve tortuoso, complejo, pero que a medida que avanzas empiezas a disfrutar el goce que te da poder viajar de manera liviana, sin la incómoda pesadez del pasado y sin la fastidiosa incertidumbre del futuro.
Con el tiempo y la reflexión, escuchando y leyendo a quienes han vivido el proceso, he podido entender el poder victimizante y paralizante que encierra la pregunta “¿por qué a mí?”. Cuando ante cualquier evento de la vida que consideramos difícil, doloroso o que no está dentro de nuestros planes, reaccionamos instintivamente cuestionandonos “¿por qué a mí?” perdemos de manera inmediata la oportunidad de generar crecimiento, aprendizaje y resiliencia a partir de esa experiencia.
Durante años, mi respuesta de víctima autoproclamada fue la misma, sin darme cuenta de que lo único que lograba era ahondar aún más en un espiral sin sentido que me llevaría de tajo al siguiente nivel de victimización, acompañada de un profundo desazón y un sentimiento de sinsentido ante la vida. Seguramente el inicio fue anterior, pero el primer evento que recuerdo fue la muerte de mi madre. En el transcurso de los tres años que luchó contra su enfermedad, me la pasé en una especie de anestesia, desentendimiento y porqué no decirlo, desinterés. Atravesaba por la temida etapa de la adolescencia y en medio de la búsqueda de identidad propia, poco me importaba lo que pasaba a mi alrededor; no comprendía del todo la situación, no entendía el dolor físico y emocional de mamá y mucho menos llegaba a dimensionar las consecuencias de lo que estaba pasando. En un hogar de tres (mi mamá, mi hermano y yo), dónde nunca tuve que preocuparme por nada porque todas mis necesidades físicas y emocionales estaban satisfechas, y en el cuál pese a su enfermedad mi mamá se las apañó para que esto no cambiara, jamás se cruzó por mi cabeza un pensamiento que podría ser diferente. Su enfermedad avanzaba a pasos agigantados y su condición anímica se iba deteriorando mucho más rápido que su deterioro físico. Ahora que vuelvo a ese momento, siento la tristeza de ver cómo su cuerpo se iba aminorando, el asombro de no entender cómo algo así podía pasarle a un ser humano vigoroso y alegre. Las ganas de huir a cualquier otra realidad que no fuera esa me invadía y la universidad me sirvió de excusa perfecta para terminar de desentenderme de lo que sucedía en casa, hasta que pasó lo obvio. Mi madre murió en la madrugada de un 6 de julio hace 29 años. No puedo describir todo lo que sentí en ese momento, era un torbellino de todo y de nada a la vez, un hueco se abrió debajo, delante, detrás, un hueco que me consumía y por el que quería ser tragada para simplemente no sentir. Ahí apareció por primera vez, la pregunta “¿por qué a mí”?. Esta pregunta se instaló en mí como una semilla que con el paso del tiempo fue creciendo como la maleza en un campo abandonado, hasta que me encegueció por completo y se volvió costumbre utilizar este argumento de manera tan fácil como respirar, para culpar a los demás de mis decisiones y actos.
A esta altura quizá se puede deducir que de ahí en adelante me la pasé durante un largo período de tiempo tomando “malas decisiones”, de lo contrario no estaría escribiendo sobre esto; sin embargo, hoy entiendo que no fueron ni buenas ni malas, eran las únicas que podía tomar en su momento. Mi vocecita interior colmada de ego y arrogancia me decía que no me había equivocado, sólo se equivocaban los demás y que además, para terminar de completar la receta, conmigo era suficiente, no necesitaba nada más.
Escribo esto porque últimamente pienso mucho en mi madre, con la que con el tiempo logré reconciliarme de una forma maravillosa y a la que empecé a ver con los ojos de la compasión, entendiendo y aceptando su amor incondicional, porque es a través de ella como he comprendido con mayor claridad el efecto perverso de victimizarse. La que enfermó de cáncer fue mi madre, quién sufrió los dolores físicos y emocionales fue ella, la que murió fue ella, yo sigo aquí viva y sana y con la oportunidad de moldear mi vida como quiera. “¿Por qué a mí?”, ¿por qué a mí qué? Yo no tuve dolor físico y emocional al ver cómo me consumía la enfermedad y, por cierto, no morí. Se fue del plano terrenal un ser maravilloso, familiar, que siempre estaba dispuesta a dar una mano, leal, amorosa, atenta y alegre. Sí, ya no tuve más sus atenciones, sus mimos y sus regaños, pero esto no se trataba de mí, nunca se trató de mí, se trató de ella y de la huella que ella dejó en mi vida.
En mi infinito egoísmo quería tenerla para mí, además para mi sola, nunca contemple la posibilidad de compartirla con mi hermano; quería tenerla tal como yo la idealice a mis 8 o 9 años o quizá menos y sobre ese pensamiento sufrí lo insufrible de porque justo a mí se me había muerto mi madre y que el universo era un conspirador enorme que me había dejado sola, completamente sola y a mi suerte. Jamás contemplé la posibilidad que si mi madre estuviera viva eventualmente envejecería, o quizá al yo hacerme adulta nos distanciaríamos. Al partir mi madre, tuve que aprender todo aquello por lo antes nunca me preocupaba: suplir mis necesidades alimenticias, mantener un lugar al menos limpio dónde meter la cabeza cada noche, definir si quería ponerme la ropa sucia, etc, pero además tuve que tomar mis propias decisiones, buenas o malas, cualquiera que fueran, y por supuesto a encontrar mi lugar en el mundo por mi propia cuenta. La negación por tener que ocuparme de estas cosas, me llevaron a convertirme en una persona resentida, una víctima que con el tiempo se llenó de arrogancia y orgullo, al pasarse al otro lado y pensar que no necesitaba a nadie más que ella misma.
Frente a lo que yo consideraba los aciertos, me llenaba de alabanzas gracias a mi propio trabajo; frente a lo que consideraba fracasos, culpaba a todo y todos a mi alrededor, y tengo que decir que así me la pasé la mayor parte de mi vida. Jamás tuve la humildad hasta ahora para agradecerle a mis padres lo que me habían brindado, lo que habían hecho por mí, mucho menos a los demás a mi alrededor.
¿Qué me hizo despertar de este letargo? Sinceramente no lo sé. Años antes de haber entendido que había caído en la trampa de la victimización, inicié un camino de crecimiento personal. Tantos eran los temas por resolver que empecé intentando recordar cuál era mi esencia, aunque creo que es sólo hasta ahora, empiezo no sólo a recordarla si no a vivir en ella. Lo cierto es que un buen día me levante tan agotada de pelear con el padre de mi hija por temas relacionados con su manutención y antes siquiera de cepillarme los dientes, agarré papel y lápiz y me deje llevar por un impulso enorme que sentía en ese momento de escribir. Y simplemente empecé a hacerlo. A medida que las palabras fluían, en un monólogo incansable que “¿por qué a mí?” llegó de repente la respuesta y fue cuando escribí la palabra víctima. Por fin estaba ahí. ¿Que por qué a mí?, porque me consideraba una víctima y me había sentado a esperar, no sé qué, pero a esperar y mientras tanto a culpar en este caso al padre de mi hija de todas las desgracias acaecidas en mi vida. Lloré, pero también me reí de mí misma, de lo ingenua que había sido. ¿Quién más que yo era la culpable de la situación? Era yo quien lo había escogido libremente como padre de mi hija, era yo quién había decidido criar a mi hija sola y en todo caso era yo quien había decidido no contratar a un abogado para establecer un litigio frente a sus obligaciones económicas, pese a mi supuesta desesperación y era él el que había tomado la decisión de no estar y de la que tenía todo el derecho de hacerlo. Ahí entendí que ese no era el problema, el problema era que en mi papel de víctima solo quería ser reivindicada por la injusticia que consideraba se había cometido y seguramente verlo rendido a mis pies pidiendo perdón, qué sé yo. Una locura en todo caso a mis ojos de hoy.
Sólo fue escribir esas palabras, leerlas una y otra vez y entender su contexto, para liberarme en cuestión de minutos de ese yugo que me apretó por casi 20 años. Un yugo que yo misma puse sin saberlo (cuando mamá falleció tenía 18 años, sabía muy poco de la vida y ni siquiera había escuchado las palabras “crecimiento personal”), pero lo peor fue que me encargué de mantenerlo bien apretado.
Cuando se emprenden estos caminos de sanación, no hay vuelta atrás. Son tan gratificantes, que no importa cuán dolorosos hayan sido, la recompensa lo vale. A partir de ese momento, con altibajos claro esta (soy humana, no un ser de luz), empecé a identificar todo aquello en lo que me creía víctima: la muerte de mamá, la ida de papá, la drogadicción de mi hermano, el abuso del familiar, y la lista sigue hasta el día de hoy. ¿Por qué se tiene que tratar de mí las decisiones que los demás toman dentro de su libre albedrío?
Cada día camino más liviana y aunque sé que seguramente me quedan algunos roles de víctima por ahí (recientemente descubrí uno que estoy trabajando), me siento muy feliz de saber que hice consciencia sobre lo que significa la aparentemente inocente frase “¿por qué a mí?” y cambiarla por “¿para qué esto?” y buscar las respuestas desde aquí dándome la oportunidad de generar crecimiento, aprendizaje y resiliencia a partir de esa experiencia.
Rocio Consuegra. Mentora en desarrollo personal y terapeuta holística. Creo espacios de sanación emocional dónde cada persona puede reconectar con su propósito de vida y habitarlo con presencia, sentido y autenticidad.